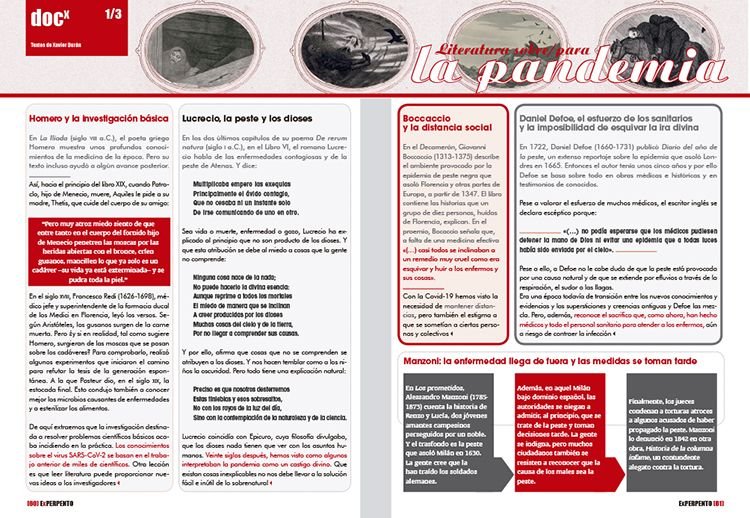Descargar ExPERPENTO 99 / Visualizar ExPERPENTO 99
Texto de Xavier Durán para ExPERPENTO
Imagen superior, graffiti de Banksy https://www.instagram.com/banksy/
Las epidemias están presenten en muchas obras literarias. Aparte de recordarlas, es un ejercicio interesante observar ciertos paralelismos y diferencias con la pandemia actual. Hemos escogido unas cuantas obras de las que intentamos extraer referencias a situaciones que se han dado con la Covd-19.
Homero y la investigación básica
En la Ilíada (siglo VIII a.C.), el poeta griego Homero muestra unos profundos conocimientos de la medicina de la época. Pero su texto incluso ayudó a algún avance posterior.
Así, hacia el principio del libro XIX, cuando Patroclo, hijo de Menecio, muere, Aquiles le pide a su madre, Thetis, que cuide del cuerpo de su amigo:
Pero muy atroz miedo siento de que entre tanto en el cuerpo del fornido hijo de Menecio penetren las moscas por las heridas abiertas con el bronce, críen gusanos, mancillen lo que ya sólo es un cadáver –su vida ya está exterminada– y se pudra toda la piel.
En el siglo XVII, Francesco Redi (1626-1698), médico jefe y superintendente de la farmacia ducal de los Medici en Florencia, leyó los versos. Según Aristóteles, los gusanos surgen de la carne muerta. Pero ¿y si en realidad, tal como sugiere Homero, surgieran de las moscas que se posan sobre los cadáveres? Para comprobarlo, realizó algunos experimentos que iniciaron el camino para refutar la tesis de la generación espontánea. A la que Pasteur dio, en el siglo XIX, la estocada final. Esto condujo también a conocer mejor los microbios causantes de enfermedades y a esterilizar los alimentos.
De aquí extraemos que la investigación destinada a resolver problemas científicos básicos acaba incidiendo en la práctica. Los conocimientos sobre el virus SARS-CoV-2 se basan en el trabajo anterior de miles de científicos. Otra lección es que leer literatura puede proporcionar nuevas ideas a los investigadores.
Lucrecio, la peste y los dioses
En los dos últimos capítulos de su poema De rerum natura (siglo I a.C.), en el Libro VI, el romano Lucrecio habla de las enfermedades contagiosas y de la peste de Atenas. Y dice:
Multiplicaba empero las exequias
Principalmente el ávido contagio,
Que no cesaba ni un instante solo
De irse comunicando de uno en otro.
Sea vida o muerte, enfermedad o gozo, Lucrecio ha explicado al principio que no son producto de los dioses. Y que esta atribución se debe al miedo a cosas que la gente no comprende:
Ninguna cosa nace de la nada;
No puede hacerlo la divina esencia:
Aunque reprime a todos los mortales
El miedo de manera que se inclinan
A creer producidas por los dioses
Muchas cosas del cielo y de la tierra,
Por no llegar a comprender sus causas.
Y por ello, tanto en el libro I como en el II y en el III, afirma que cosas que no se comprenden se atribuyen a los dioses. Y nos hacen temblar como a los niños la oscuridad. Pero todo tiene una explicación natural:
Preciso es que nosotros desterremos
Estas tinieblas y esos sobresaltos,
No con los rayos de la luz del día,
Sino con la contemplación de la naturaleza y de la ciencia.
Nos enseña que Lucrecio coincidía con Epicuro, cuya filosofía divulgaba, que los dioses nada tienen que ver con los asuntos humanos. Veinte siglos después, hemos visto como algunos interpretaban la pandemia como un castigo divino. Pero que existan cosas inexplicables o todavía incomprensibles no nos debe llevar a la solución fácil e inútil de lo sobrenatural. Será la ciencia, si acaso, la que aporte luz.
Boccaccio y la distancia social
En el Decamerón, Giovanni Boccaccio (1313-1375) describe el ambiente provocado por la epidemia de peste negra que asoló Florencia y otras partes de Europa, a partir de 1347. El libro contiene las historias que un grupo de diez personas, huídas de Florencia, explican. En el proemio, Bocaccio señala que, a falta de una medicina efectiva,
(…) casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y sus cosas.
Con la Covid-19 hemos visto la necesidad de mantener distancias, pero también el estigma a que se sometían a ciertas personas y colectivos.

Graffiti de Pony Wave: https://www.instagram.com/ponywave/
Daniel Defoe, el esfuerzo de los sanitarios y la imposibilidad de esquivar la ira divina
En 1722, Daniel Defoe (1660-1731) publicó Diario del año de la peste, un extenso reportaje sobre la epidemia que asoló Londres en 1665. Entonces el autor tenía unos cinco años y por ello Defoe se basa sobre todo en obras médicas e históricas y en testimonios de conocidos.
Pese a valorar el esfuerzo de muchos médicos, el escritor inglés se declara escéptico porque:
(…)no podía esperarse que los médicos pudiesen detener la mano de Dios ni evitar una epidemia que a todas luces había sido enviada por el cielo.
Pese a ello, a Defoe no le cabe duda de que la peste está provocada por una causa natural y de que se extiende por efluvios a través de la respiración, el sudor o las llagas.
Era una época todavía de transición entre los nuevos conocimientos y evidencias y las supersticiones y creencias antiguas y Defoe las mezcla. Pero, además, reconoce el sacrifico que, como ahora, han hecho médicos y todo el personal sanitario para atender a los enfermos, aún a riesgo de contraer la infección.
Manzoni: la enfermedad llega de fuera y las medidas se toman tarde
En Los prometidos, Alessandro Manzoni (1785-1873) cuenta la historia de Renzo y Lucía, dos jóvenes amantes campesinos perseguidos por un noble. Y el trasfondo es la peste que asoló Milán en 1630. La gente cree que la han traído los soldados alemanes.
Además, en aquel Milán bajo dominio español, las autoridades se niegan a admitir, al principio, que se trate de la peste y toman decisiones tarde. La gente se indigna, pero muchos ciudadanos también se resisten a reconocer que la causa de los males sea la peste.
Finalmente, los jueces condenan a torturas atroces a algunos acusados de haber propagado la peste. Manzoni lo denunció en 1842 en otra obra, Historia de la columna infame, un contundente alegato contra la tortura.

Graffiti de Fake: https://www.instagram.com/iamfake/
Thomas Mann: espacio para la reflexión
En Los Buddenbrook, Thomas Mann (1875-1955) narra el declive de una familia de la alta burguesía entre 1835 y 1875. En aquella época, los médicos de familias acomodadas eran también amigos y confidentes. Además, intentaban restar importancia a los hechos y a no revelar la gravedad de la situación. Sin recetar medicinas que ayudaran al buen morir, porque:
(…) los médicos no estaban en el mundo para traer la muerte, sino para conservar la vida a toda costa.
La obra emblemática de Mann sobre la enfermedad y el confinamiento es La montaña mágica (1924), que narra como el joven ingeniero Hans Castorp acude al sanatorio de Davos para visitar a un primo durante tres semanas. Al cabo de poco tiempo, le diagnostican tuberculosis y acaba pasando allí siete años, de 1907 a 1914.
En este inmenso cajón de sastre tienen cabida actos médicos, situaciones cotidianas y debates de ideas. Entre ellos, los que enfrentan al italiano Ludovico Settembrini, hijo y nieto de republicanos, comprometido con la libertad y el progreso, ateo y optimista. En el otro extremo se halla Elie Naphta, de origen polaco, profesor de una escuela jesuita. Intransigente y religioso a ultranza, rechaza el progreso, la democracia y la ciencia moderna.
El confinamiento da lugar a la reflexión y al debate y el papel y el impacto de la ciencia y la tecnología siguen presentes un siglo después de la obra de Mann.
Blai Bonet y la cruda descripción
El mar es una novela que el mallorquín Blai Bonet (1926-1997) escribió en el sanatorio donde estuvo ingresado en los años 1946 y 1947, pero la obra permaneció inédita hasta 1958, cuando se publicó después de haber ganado, el año anterior, el premio Joanot Martorell.
Está dividida en 32 capítulos, que corresponden a monólogos alternos de los personajes –dos enfermos de diecinueve y veinte años, una monja y un capellán–. El mar crea una atmósfera angustiosa en un modesto sanatorio para tuberculosos, pero el trasfondo lo convierte en una metáfora de la dura posguerra. Manuel Tur y Andreu Ramallo, los dos jóvenes enfermos, son muy religiosos y arrastran sentimientos de culpa que no hacen más que agravarse en el sanatorio. Bonet retrata hechos con toda su crudeza. La sangre de los esputos está presente en muchos pasajes: «sale con una fuerza brutal», «era una sangre roja, brillante, caliente, suya”. Las agonías se retratan sin concesiones.
Recuerda a la gente que ha muerto sola, sin esperanza. Gente que quizá, como Manuel y Andreu, no tenían futuro, pero tampoco habían gozado de un pasado.

Graffiti de Nello Petrucci https://www.instagram.com/nellopetrucci/
George Bernard Shaw y las vacunas
El dilema del doctor es una obra de George Bernard Shaw publicada en 1906. En 1911, su autor le añadió un “Prefacio sobre los doctores”. La obra se basa en los trabajos de Colenso Ridgeon, que mantiene diferencias de planteamiento con otros colegas médicos. Ridgeon expone sus investigaciones sobre vacunas. Pero otro médico, Sir Ralph Bloomfield Bonington, sostiene que “los fármacos sólo pueden reprimir los síntomas, no pueden erradicar la enfermedad” y se burla de las vacunas.
En el Prefacio, Shaw se muestra también contundentemente contrario a la vacunación e, incluso, considera la bacteriología una superstición:
Estamos en manos de la generación que, habiendo oído hablar de los microbios tanto como Santo Tomás de Aquino oyó hablar de los ángeles, de pronto concluye que el arte completo de sanar podría ser resumido en la fórmula: busca el microbio y mátalo.
Mientras científicos de todo el mundo se han lanzado a buscar una vacuna contra la Covid-19, para conseguirla en un tiempo récord, nos preguntamos qué pasará con los movimientos antivacuna, que tanto daño han hecho y han facilitado que se propague de nuevo enfermedades como el sarampión.
Además, no faltan los comentarios falsos de presuntos científicos, que ponen en duda lo que la ciencia va descubriendo sobre el coronavirus y las pocas medidas que existen, de momento, para hacerle frente.
Ibsen y los intereses económicos
Un enemigo del pueblo (1882), obra de teatro del noruego Henrik Ibsen (1828-1906) tiene como protagonista a un médico que descubre que el balneario que ha aportado riqueza al pueblo donde vive –y del que es alcalde su hermano Peter– recibe aguas contaminadas procedentes de una fábrica de cueros. Después de varios casos de fiebres tifoideas y trastornos gástricos entre los clientes, el médico decide tomar muestras los análisis muestran la presencia de materia orgánica infecciosa.
Pese a sufrir el boicot de casi todo el pueblo, Stockmann mantiene su lucha para que se lleven a cabo unas obras que obligarían a cerrar temporalmente el balneario y empañarían su reputación.
Ilustra el debate absurdo sobre salud y la economía: ¿hay que levantar el confinamiento para no perjudicar la economía? ¿O más bien hay que pensar que con una enfermedad descontrolada o con rebrotes que obliguen a volver atrás la economía se verá mucho más perjudicada?

Graffiti de Alejandro Pajuelo Corchero https://www.facebook.com/chinoilovegraff
Carlo Levi y los abandonados
Carlo Levi (1902-1975) era hijo y hermano de médicos y se graduó en medicina en Turín en 1924. Después de ejercer y de investigar y de ampliar estudios en París, Levi decidió dedicarse plenamente a la pintura. Pero, además, prosiguió con su activismo político dentro del socialismo y escribió obras literarias. La más conocida es Cristo se detuvo en Éboli (1945).
Levi la sitúa en una población que llama Gagliano y que representa Aliano, en el sur de talia, donde él fue obligado a vivir unos meses entre 1935 y 1936. Los habitantes de aquellos pueblos pobres y totalmente abandonados por el gobierno no se consideraban cristianos –que en su lenguaje significaba ‘humanos’– porque Cristo se había detenido en Éboli…
(…)donde la carretera y el tren abandonan la costa de Salerno y el mar, y se adentran en las desoladas tierras de Lucania.
Es una zona infestada por la malaria y Levi aporta sus conocimientos, pero también su humanidad
Nos habla de lugares abandonados a su suerte, donde no llegan los avances de la medicina. Y siguen existiendo, tanto en territorios lejanos como en ciertos guetos de nuestro mundo desarrollado.
Céline: lavarse las manos
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) se graduó en medicina en Rennes y ejerció durante años. Pero lo conocemos sobretodo como escritor. Pese a que su obra más conocida es Viaje al fin de la noche, queremos recordar aquí su tesis doctoral, titulada La vida y obra de Philippe Ignace Semmelweis (1818-1865). Se publicó en 1924 y trata del médico austrohúngaro que descubrió que la falta de asepsia era la causa del elevado número de muertos en uno de los departamentos de la maternidad del Hospital General de Viena.
Como buen ejemplo del método científico, Semmelweis ve que las muertes se suceden sin que nadie intente averiguar por qué unos enfermos mueren y otros no. Semmelweis observa que en el pabellón del doctor Klin se registran muchas muertes por fiebre puerperal –que se da en los días inmediatamente posteriores al parto–. En el pabellón de otro médico no sucede lo mismo. En el primero quienes atienden los partos son los estudiantes, y en el segundo las comadronas en prácticas. Semmelweis investiga y descubre la causa: los estudiantes vienen de hacer prácticas de anatomía con cadáveres y pasan a atender las parturientas sin haberse desinfectado antes las manos.
Las medidas antisépticas dan resultado. Pero Klin libra batalla y consigue que la mayoría de los médicos lo apoyen. Finalmente, Klin vence y Semmelweis acaba desesperado y loco y solo alcanzará una victoria póstuma.
La higiene es la principal recomendación para evitar el contagio de Covid-19. Es de justicia recordar al primer médico que hizo una investigación planificada para descubrir que lavarse las manos, algo tan sencillo, evitaba muchas muertes.
Van der Meersch: la superstición puede matar
Cuerpos y almas es la novela más conocida del francés Maxence Van der Meersch (1907-1951). Se publicó en 1943 y narra las situaciones que vive Michel Doutreval, estudiante de medicina, que comprueba la nula sensibilidad de muchos profesores y médicos.
Pero algo muy destacado del libro es la posición absolutamente anticientífica que Meersch muestra en relación con teorías bien establecidas, como se hace explícito en el capítulo 5 de la segunda parte. El doctor Domberlé, antiguo tuberculoso, no se había curado con los tratamientos usuales, sino con purgas y una alimentación frugal. Y afirma que “desde Pasteur la medicina clásica se halla hipnotizada por el microbio”. Y todo ello acompañado de la preocupación por “el suicidio alimenticio de la raza blanca”.
La figura de Domberlé está basada en el médico francés Paul Carton (1875-1947), que promovió el naturismo vegetariano. Domberlé es descrito como un héroe que se enfrenta a la medicina oficial y al materialismo. Pero el destino se mostraría sarcástico e implacable con Meersch, que murió en enero de 1951 de tuberculosis, después de rechazar los tratamientos usuales y sin que el régimen que había defendido y al cual se sometió pudiera hacer nada para salvarle la vida.
El escepticismo sobre las medidas higiénicas propuestas y la rebelión respecto a su cumplimiento han propagado la enfermedad en diversos colectivos. Las razones pueden ser diversas, pero el dogmatismo anticientífico a menudo mata.
Camus: no hay tiempo que perder
No podía faltar aquí La peste, de Albert Camus (1913-1960). La obra describe una epidemia de peste que asola Orán, entonces capital de la Argelia colonizada por Francia. Pese a las connotaciones médicas, las sociales e ideológicas son aún más evidentes. La novela se publicó en 1947, sólo dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y es una metáfora sobre el nazismo y la forma de enfrentarse a este.
Podemos hacer interpretaciones que quizá no coincidan con las intenciones reales del autor. Tal vez el intento de las autoridades de ocultar, tras declararse los primeros casos, que la ciudad está a las puertas de sufrir una epidemia de peste se puede interpretar como la falta de respuesta contundente cuando el nazismo daba sus primeros y alarmantes pasos. Solo el doctor Bernat Rieux parece consciente de lo que se avecina.
Asimismo, podemos interpretarlo como una llamada a que todo el mundo haga frente al nazismo. No obstante, también se produce un choque violento entre el propio doctor y el padre Paneloux, un jesuita intransigente que, junto con las demás autoridades eclesiásticas, decide que la única forma de luchar contra la enfermedad es con plegarias.
Además de poder utilizar la pandemia como una metáfora de otras amenazas que se nos vienen encima, también podemos recordar las procesiones y los actos religiosos que se han llevado a cabo como “método” para detener la epidemia.
Dongala y la pandemia en África
El congoleño Emmanuel Dongala (n.1941) describe en El fuego de los orígenes el choque entre tradición y progreso en un país africano. Mankunku aprende de su tío brujo a administrar medicinas y a hacer rituales para curar. Pero también se interroga sobre el universo y la naturaleza. Por eso busca nuevos fármacos, los prueba, analiza su utilidad… Todo esto hace montar en cólera a su tío. A lo largo de toda su vida, Mankunku va elaborando teorías que explican el cosmos y su propio entorno.
El protagonista también asiste a la colonización europea, con las máquinas que aporten algunos beneficios, pero también destrucción –como la muerte por las duras condiciones de construcción del ferrocarril–. Dongala retrata el gran choque que las máquinas provocan, pero narra que traen una confianza ciega en la tecnología. Son incapaces de aceptar sus limitaciones.
Al final de la novela, Mankunku también se ve incapaz de asumir los nuevos conocimientos que le presenta el biznieto de un viejo amigo, que él considera como su propio biznieto. Éste le explica que trabaja “en el campo de las reacciones moleculares” y que fabrica nuevos productos que no se hallan en la naturaleza. Mankunku no comprende que se puedan crear cosas que no se hallan en la naturaleza.
África es el continente donde la pandemia, de momento, ha causado menos víctimas. Las razones pueden ser diversas, pero seguro que no ha sido por el buen estado de sus infraestructuras sanitarias. Atacada por muchos otros problemas de salud, quizá las alertas precoces, las medidas drásticas de diagnóstico y de aislamiento y el ejemplo de otros continentes permitan evitar que la Covid-19 sea una plaga más para los habitantes de estas tierras.
Pero cabe esperar que también le lleguen los avances médicos contra la Covid-19 y que no sean como instrumentos para reiniciar la colonización –sea europea, americana o asiática–. Allí encontrará profesionales bien formados, como el biznieto del amigo de Mankunku, que trabaja en nuevas reacciones moleculares.
McEwan y el cuerpo como mecanismo
Ian McEwan (n.1948) es uno de los autores que más referencias científicas tiene en sus obras. En Sábado narra un día en la vida del neurocirujano Henry Perowne, con el trasfondo de las protestas contra la guerra de Irak de febrero de 2003.
Perowne, como otros personajes, es el científico sin sentimientos: «se sabe incapaz de compasión. La experiencia clínica se la arrebató hace mucho”. Una práctica que incluye delicadas intervenciones quirúrgicas que McEwan describe con todo lujo de detalles y un rico vocabulario científico, después de haberse documentado y haber presenciado varias operaciones para hacer la novela. Es este trabajo preciso con el cerebro y los nervios lo que ha alejado a Perowne de la fantasía:
Un hombre que trata de aliviar las calamidades de mentes deficientes reparando cerebros no tiene más remedio que respetar el mundo material, sus límites y lo que sostienen: la conciencia, nada menos.

Graffiti de Lapo Fatai: https://www.instagram.com/lapofatai/
A los virus se les ataca, de entrada, con ciencia. Ni son castigos divinos ni enemigos a los que declarar la guerra ni entes misteriosos que den lugar a discursos esotéricos. Ello no impide que, como en toda práctica científica, y más si se trata de la medicina, debamos tener siempre una sensibilidad hacia los demás. Debemos seguir teniendo en cuenta que no somos simples mecanismos biológicos y bioquímicos, sino seres humanos. Diría que el personal sanitario lo ha demostrado con creces y que la mayoría de científicos actúan en el laboratorio con la máxima racionalidad, pero se movilizan contra la Covid-19 por dar un servicio a la humanidad.
—